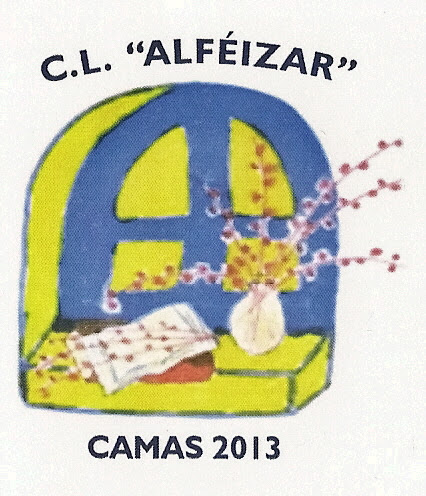Dentro de las actividades de la Semana de la Mujer, ya se reseñó el II Paseo Literario que, por las calles de nuestra localidad, efectuamos en busca de algunas de aquellas que ostentan nombres de mujeres notables y que aún, no son demasiadas.
Dentro de las actividades de la Semana de la Mujer, ya se reseñó el II Paseo Literario que, por las calles de nuestra localidad, efectuamos en busca de algunas de aquellas que ostentan nombres de mujeres notables y que aún, no son demasiadas.
Comenzamos en la rotonda que se encuentra en la intersección de las avenidas Alcalde Manuel Cabello y 1º de Mayo, ocupada con la fuente cuyo motivo principal es una réplica del Bronce Carriazo, una de las obras artísticas más conocidas de la civilización tartésica y que representa a la diosa fenicia Astarté, sobre la que se leyó el siguiente texto:
SALUDO: ASTARTÉ
Iniciamos
nuestro recorrido frente a la más
vieja vecina de Camas, la Diosa
Astarté,
quien
fue inmortalizada, entre
otras,
por este bronce del Tesoro
del Carambolo.
A Astarté siempre la veréis
representada con dos alas o flanqueda por animales alados, símbolo
de su divinidad como los ángeles. También aparece portando en sus
manos serpientes, acreditando que dispone de la luz del conocimiento.
Además se representa situada junto o encima de una luna en cuarto
menguante, simbolizando el eclipse del planeta Saturno, más
conocido como Cronos Dios del Tiempo que es derrotado por el Dios
Sol.
Astarté, no es sino la forma divina
de LILITH la primera mujer, la que se negó a someterse a los
designios de Adán, pese a que fueron criados macho y hembra a imagen
de Dios. Después a Adán le sacaron de la costilla una mujer que si
sería sumisa con él; Eva que como la griega Pandora son condenadas
como responsables de los males del hombre: el trabajo duro, las
enfermedades, la muerte...sin embrago, hay quien a LILITH, a nuestra
Astarté, como a María Magdalena, siempre la acusarían de ramera,
de prostituta de demonios, pese a ser quien representaba para los
humanos anteriores al diluvio, la Diosa Madre, la fertilidad de la
tierra, la vida en definitva.
 Desde el África Occidental hasta
Sumeria, desde Egipto a la Península Ibérica, Astarté recibió
multitud de nombres: Ishtar, Ashra, Isis, Inana.
Desde el África Occidental hasta
Sumeria, desde Egipto a la Península Ibérica, Astarté recibió
multitud de nombres: Ishtar, Ashra, Isis, Inana.
Siempre fue representada en los
templos junto a su hijo Baal, también llamado Marduk y también Orus
el egipcio.
Astarté es la naturaleza,
representada como árbol de la vida. No olvidéis que el semidios
Hércules derrotó al gigante Gerión , aquí en Tartessos, para robar
las manzanas del árbol de la vida que se hallaba en el Jardín de
las Hespérides.
Por tanto, Astarté, que también fue
llamada “La Estrella de la Mañana”, por su asociación
planetaria con Venus, ha sido siempre la deidad amada y querida en
estas tierras, cuando las marismas estaban cubiertas por el lago
Ligur.
Así que nuestro primer homenaje va
hoy para la Diosa Astarté.
(9 marzo de 2017, Amparo Marín
Arellano)
1ª PARADA: MERCEDES DE VELILLA Y RODRÍGUEZ
Su
infancia y adolescencia transcurrieron en la c/ Mantero y, según Montoto, fue
la época más feliz de su vida. La casa, era, además, el punto de reunión de
jóvenes escritores y poetas de la época y a la que llamaban “El Parnaso”. En
estas reuniones, Mercedes se reveló como poetisa.
que el alma entera por mirarte, diera
mas, si doy por mirarte el alma entera,
me quedaré sin alma para amarte.
Quisiera aborrecerte y olvidarte;
no conocerte, por mi bien quisiera,
pues he perdido mi ilusión primera
y, de dolor, mi corazón se parte.
Era tu amor el sol que me alumbraba,
y ese sol ocultó nube sombría
que horrorosa tormenta presagiaba.
Por ti, no encuentro calma ni alegría,
por ti, suspiro si la noche acaba
Por ti, lloro si se aleja el día.
En
1872, ganó el premio de honor en la Exposición Bético-Extremeña, En 1873, publicó el primer poemario, con el título de Ráfagas. En 1876, se hace con el primer
premio del concurso organizado por la Real Academia de Buenas Letras y estrena
con éxito de público, su primera obra teatral, El vencedor de sí mismo.
Una
serie de hechos dolorosos (las muertes de su madre, hermano y su gran amiga
Concepción de Estevarena…) afectaron a su ánimo.
Si al pasar mi último día,
durmiese mi polvo humano
en la tierra extraña y fría
del cementerio aldeano,
lejos de la tierra mía,
hermanos, ved lo que os pido:
no me dejéis siempre sola
en mi sepulcro escondido
porque me espanta la ola
quieta y mansa del olvido.
Se traslada a Camas, donde reside hasta su muerte, el 12 de agosto de 1918.
Camas, la recuerda a través de un busto erigido en su memoria, con la nomenclatura de una de sus calles y con la custodia de sus restos en el cementerio de la localidad.
Obras:
- Ráfagas. Sevilla, 1873. Imprenta de Gironés y Orduna.
- El Vencedor de sí mismo: cuadro dramático en un acto y en verso. Sevilla/Madrid, 1876. Imprenta de Gironés y Orduna / Administración Lírica-Dramática.
- A Cervantes (manuscrito). 1875. Real Academia Española (Madrid).Poesías de Mercedes de Velilla (Con prólogo de D. Luis Montoto). Sevilla (1918). Ayuntamiento de Sevilla / Tipografía Española.
2ª PARADA: CLARA CAMPOAMOR RODRÍGUEZ
Política española, nació Madrid en 1888. De familia
humilde, madre costurera y padre contable.
A los diez años muere su padre y tiene que dejar el colegio, para ayudar a la economía familiar.
Trabajó
como: modista, dependienta y telefonista.
En 1914 y tras sacar el número uno en su oposición, se convirtió en profesora de adultos del Ministerio de Instrucción Pública. A los treinta y seis años se licencia en Derecho lo que le permite defender dos casos de divorcio.
En 1930 un periódico le pregunta sobre sus ideas
políticas y contesta: «República, república siempre, la forma de gobierno más
conforme con la evolución natural de los pueblos”. Creó la Unión Republicana Femenina y fue una de las
principales impulsoras del voto femenino en nuestro país, logrando que las
mujeres votáramos por primera vez en 1933.
Creó la Unión Republicana Femenina y fue una de las
principales impulsoras del voto femenino en nuestro país, logrando que las
mujeres votáramos por primera vez en 1933.
 En su obra El voto femenino y yo, defiende que en
la realización política de la mujer, el voto femenino debía ser incorporado
como una de las primeras necesidades para cambiar la faz de España y destruir
el desprecio del hombre hacia la mujer, en cuanto no fueran íntimos
esparcimientos o necesidades caseras.
En su obra El voto femenino y yo, defiende que en
la realización política de la mujer, el voto femenino debía ser incorporado
como una de las primeras necesidades para cambiar la faz de España y destruir
el desprecio del hombre hacia la mujer, en cuanto no fueran íntimos
esparcimientos o necesidades caseras.
La lucha por
los derechos femeninos, se la
planteaba como como un deber de
la mujer que no puede traicionar a su sexo y que rechazaba por igual constituir,
según sus propias palabras, “un ente excepcional, fenomenal, merecedor por
excepción entre las otras, de inmiscuirse en funciones privativas del varón, y
el salvoconducto de la hetaira griega, a quien se perdonará
cultura e intervención a cambio de mezclar el comercio del sexo con el espíritu”.
Tuvo que huir de España a causa de la guerra civil. Murió exiliada en Suiza en 1972.
En el “Día de la
Mujer”, el Congreso rindió homenaje a
las 27 mujeres que formaron parte de las Cortes Constituyentes del 77, con un
acto coloquio en
el que participaron cuatro de aquellas
primeras parlamentarias: Soledad Becerril, Juana Arce y Elena Moreno, de UCD y
la socialista María Izquierdo. En
aquel entonces, las mujeres apenas ocupaban un 6% de los escaños, frente a las
138 parlamentarias de la actualidad, un 40% del total del Congreso.
También regresó al Palacio de la
Carrera de San Jerónimo, el busto de la abogada republicana y una de las
principales impulsoras del voto femenino, Clara
Campoamor, tras una
década en uno de los edificios auxiliares del Congreso. Desde este miércoles
quedó expuesto en un lugar destacado frente al Hemiciclo y junto a la placa
conmemorativa que recuerda la aprobación del sufragio femenino en 1931 durante
la Segunda República.
De esta forma, se honra la figura de
una mujer luchadora, recordada fundamentalmente, por su defensa de los valores
de la República y de los derechos de las
mujeres.
Algunas
frases de Clara Campoamor:
- La
libertad se aprende ejerciéndola
- Estoy
tan alejada del fascismo como del comunismo: soy liberal
- Defendí
en las Cortes Constituyentes los derechos femeninos. Deber indeclinable de
mujer que no puede traicionar a su sexo
Obras:
- El derecho de la mujer en España (1931)
- El voto femenino y yo: mi pecado mortal (1935 . 1939) (Escrito conjuntamente con Federico Fernández de Castillejo)
- La révolution espagnola vue par une républicaaine (1937)
- El pensamiento vivo de Concepción Arenal (1943)
- Sor juana Inés de la Cruz (1945)
- Heroismo criollo: la Marina argentina en el drama español. (Conjuntamente con Federico Frenández de Castillejo)
3ª PARADA: DOLORES IBARRURI "LA PASIONARIA"
(Gallarta, Vizcaya, 1895
/ Madrid, 1989)
Pertenecía a una familia trabajadora y
modesta. Desde muy pequeña, asistía a los mítines del partido carlista al que
su padre estaba afiliado.
La
penuria económica de la familia y los prejuicios de la época frustraron los
estudios de Dolores, quien tuvo que ponerse a servir siendo una adolescente.
Empieza a utilizar el seudónimo de
“Pasionaria” (porque era devota de la Pasión de Cristo), cuando comienza su
militancia socialista. Con ese seudónimo escribe su primer artículo El minero vizcaíno, en 1918..
El 15 de abril de 1920 se
suma a la fundación del Partido Comunista Español, en el cual militaría hasta su muerte en 1989.
En
el período de su máxima popularidad todo el mundo decía `La Pasionaria', con el
artículo. Ya en el exilio, tras la derrota de la República Española en 1939,
pareció más fino quitar el artículo (que sonaba a oídos cultos tal vez como el
que se usa en las dicciones populares `el Carlos', `el Andrés', `la Juanita').
Y así fue como se pasó de `La Pasionaria' a `Pasionaria'.
 Trabajó desde 1931 en Madrid, en la
redacción de Mundo Obrero. Fue reelegida miembro del Comité Central
en el IV Congreso del Partido (celebrado en Sevilla en marzo de 1932). Por
entonces fue encarcelada, igual que lo había estado antes y lo volvería a estar
después en diversas ocasiones y durante períodos más o menos prolongados;
siempre por sus proclamas revolucionarias o su participación en luchas obreras
que fácilmente se convertían en disturbios.
Trabajó desde 1931 en Madrid, en la
redacción de Mundo Obrero. Fue reelegida miembro del Comité Central
en el IV Congreso del Partido (celebrado en Sevilla en marzo de 1932). Por
entonces fue encarcelada, igual que lo había estado antes y lo volvería a estar
después en diversas ocasiones y durante períodos más o menos prolongados;
siempre por sus proclamas revolucionarias o su participación en luchas obreras
que fácilmente se convertían en disturbios.
El apogeo de su vida política
revolucionaria tiene lugar cuando se convierte en figura más popular del P.C.E.
en 1935-39. Le granjearon enorme apoyo popular su oratoria pero, sobre todo, el
involucrarse personalmente en las luchas obreras y populares.
Ya
diputado por Asturias (desde febrero de 1936) se encierra con los mineros en
huelga, en el pozo; se planta en la calle de un suburbio madrileño junto a
vecinos pobres desahuciados y cuyos modestos enseres habían sido malamente
arrojados a la vía pública; y todo eso la hace inmensamente popular junto con
sus discursos parlamentarios.
 Al producirse la sublevación fascista en 1936, La Pasionaria despliega
una titánica actividad en defensa de la República, inventando o adoptando los
eslóganes más célebres de la guerra (`más vale morir de pie que vivir de
rodillas', `¡No pasarán!', etc.).
Al producirse la sublevación fascista en 1936, La Pasionaria despliega
una titánica actividad en defensa de la República, inventando o adoptando los
eslóganes más célebres de la guerra (`más vale morir de pie que vivir de
rodillas', `¡No pasarán!', etc.).Accede a la Secretaría General del Partido en 1942.
En 1960, en el IV Congreso, dimite y es nombrada Presidenta del Partido.
En 1977 regresa a España tras 38 años de
exilio. Es reelegida - de nuevo por
Asturias - diputada.
En 1983 participa en la manifestación de
solidaridad con las Madres de la Plaza de Mayo argentinas.
Muere en Madrid en 1989. Pronuncian las
elegías Rafael Alberti y Julio Anguita, que poco antes había sido elegido
Secretario General del Partido Comunista de España.
4ª PARADA: MARIANA DE PINEDA
 Mariana Rafaela Gila Judas
Tadea Francisca de Paula Benita Bernarda Cecilia de Pineda Muñoz. Nació el 1 de septiembre de 1804, en Granada y murió el 26 de mayo de 1831 (a los 26 años de edad) por garrote
vil.
Mariana Rafaela Gila Judas
Tadea Francisca de Paula Benita Bernarda Cecilia de Pineda Muñoz. Nació el 1 de septiembre de 1804, en Granada y murió el 26 de mayo de 1831 (a los 26 años de edad) por garrote
vil.
Biografía
Era hija de Mariano de Pineda Ramírez, capitán de navío de Granada y Caballero de la Orden de Calatrava, qque nunca llegó a casarse
por motivos que se desconocen con María de los Dolores Muñoz y Bueno, de Lucena (Córdoba), mucho más joven y
de menor condición social que él. La pareja vivió en casas separadas hasta
después del nacimiento de Mariana, tras lo cual, madre e hija se fueron a vivir
a la casa del padre, pero al poco tiempo don Mariano denunció a su pareja por
haberse apropiado de ciertos bienes puestos a nombre de su hija y María Dolores
huyó de la casa común con la niña, siendo detenida y obligada a devolver a la
niña a su padre el 12 de noviembre de 1805.
Tras la muerte de don Mariano,
Mariana pasó a la tutela de un hermano de aquel, que era ciego, soltero y tenía
cuarenta y siete años. Sin embargo, tras casarse con una mujer mucho más joven
que él, traspasó sus responsabilidades de tutor a unos jóvenes dependientes
suyos, José de Mesa y Úrsula de la Presa, a cuyo
cargo quedó la niña a lo largo de su infancia.
Cuando murió su tutor, este
legó a su propia hija parte de los bienes que le correspondían a Mariana por
herencia de su padre, por lo que tuvo que pleitear durante toda su vida para
que le fueran devueltos, aunque al parecer nunca lo consiguió —en 1828 hay
constancia de que todavía mantenía un pleito para recuperar un viñedo heredado
de su padre—.
Se casó cuando tenía quince
años con Manuel de Peralta y Valle,
once años mayor que ella y que acababa de abandonar el ejército —no se sabe de
qué vivía—. La boda se celebró en octubre de 1819 de forma «sigilosa», en
palabras de su principal biógrafa Antonia Rodrigo, debido a la condición de hija ilegítima de Mariana. En
marzo del año siguiente dio a luz a un niño, José María, y en mayo de 1821 a
una niña, Úrsula María. Dos años después, en agosto de 1822, falleció su esposo
dejando a su viuda de dieciocho años con dos hijos pequeños.
Mientras, en España estaban
desarrollándose diversos acontecimientos históricos, políticos y sociales:
-
Tras
la invasión de Napoleón, la familia real debe marcharse a Francia.
- En 1812, Las Cortes de Cádiz proclaman la
Constitución y poco a poco se expulsa al ejército francés.
- En 1814, regresa Fernando VII, que había
estado exiliado en Francia bajo la custodia de Napoleón, y anula la
Constitución de 1812, restaurando el absolutismo. Esto dio lugar a una etapa de
gran convulsión política y social. Absolutistas y liberales pugnaban por el
poder.
- En 1820, el pronunciamiento militar del
Coronel Rafael de Riego en Las Cabezas de San Juan (Sevilla), restaura la
Constitución de 1812 y obliga al rey a acatarla, dando comienzo el trienio
liberal.
- En 1823, Francia decide ayudar al Borbón español
y le envía a los “Cien Mil Hijos de San Luis”, lo que termina con el trienio
liberal y restaura el absolutismo.
- Temiendo otro levantamiento liberal, Fernando
VII dicta leyes muy duras contra cualquier acción que vaya en contra de su
gobierno o su persona.
- - Al parecer fue en esos años
de su matrimonio, que coinciden con el Trienio Liberal, cuando Mariana se adhirió a la causa liberal y tras la
nueva restauración del absolutismo por Fernando VII en
1823, ya viuda acogió en su casa a liberales perseguidos, a los que ayuda
económicamente, consiguiendo pasaportes falsos, escondiéndolos o ayudándolos a
escapar.
- En esos círculos conoció al militar de
brillante expediente Casimiro Brodett y Carbone,
con el que estuvo a punto de casarse pero el matrimonio se frustró porque
Brodett no consiguió la preceptiva dispensa real a causa de su filiación
liberal y quedó «impurificado» viéndose obligado a abandonar el ejército,
marchándose a continuación a Cuba.
 - Mariana ayudó a un primo
suyo, Fernando Álvarez Sotomayor, a escapar de la cárcel donde cumplía condena por haber participado en diversas
conspiraciones liberales organizadas por los exiliados de Gibraltar. La
estratagema de la que se valió para liberar a su primo en 1828 fue introducir
unos hábitos en la cárcel y entregárselos a Fernando, que disfrazado de fraile
salió de la prisión sin mayores dificultades porque, como había observado
Mariana, los muchos clérigos que entraban y salían del establecimiento nunca
eran controlados por los guardias. Se refugió inicialmente en casa de Mariana y
cuando fue a buscarlo allí el alcalde del crimen de Granada, Ramón Pedrosa Andrade, ya
se encontraba en Gibraltar. Pasó a formar parte de la leyenda
de Mariana Pineda que mantuvo una relación sentimental con su primo, pero no existe
ninguna prueba de la misma. Lo que sí está demostrado es que tuvo como amante
al abogado José de la Peña, de
veintiocho años, y que según su biógrafa Antonina Rodrigo, citada por Carlos Serrano, posiblemente estuvo unido a Mariana «por un matrimonio
secreto de los llamados de “conciencia”, celebrado en la iglesia de Santa Ana».
De ese enlace nacería en enero de 1829 una niña a la que Mariana reconoció como
hija natural a pesar de que no vivieran juntas, aunque no así José de la Peña,
que esperó a 1836 para «adoptarla», a 1846 para reconocerla como hija y a 1852
a reconocerla como heredera.
- Mariana ayudó a un primo
suyo, Fernando Álvarez Sotomayor, a escapar de la cárcel donde cumplía condena por haber participado en diversas
conspiraciones liberales organizadas por los exiliados de Gibraltar. La
estratagema de la que se valió para liberar a su primo en 1828 fue introducir
unos hábitos en la cárcel y entregárselos a Fernando, que disfrazado de fraile
salió de la prisión sin mayores dificultades porque, como había observado
Mariana, los muchos clérigos que entraban y salían del establecimiento nunca
eran controlados por los guardias. Se refugió inicialmente en casa de Mariana y
cuando fue a buscarlo allí el alcalde del crimen de Granada, Ramón Pedrosa Andrade, ya
se encontraba en Gibraltar. Pasó a formar parte de la leyenda
de Mariana Pineda que mantuvo una relación sentimental con su primo, pero no existe
ninguna prueba de la misma. Lo que sí está demostrado es que tuvo como amante
al abogado José de la Peña, de
veintiocho años, y que según su biógrafa Antonina Rodrigo, citada por Carlos Serrano, posiblemente estuvo unido a Mariana «por un matrimonio
secreto de los llamados de “conciencia”, celebrado en la iglesia de Santa Ana».
De ese enlace nacería en enero de 1829 una niña a la que Mariana reconoció como
hija natural a pesar de que no vivieran juntas, aunque no así José de la Peña,
que esperó a 1836 para «adoptarla», a 1846 para reconocerla como hija y a 1852
a reconocerla como heredera.
- Mariana fue denunciada por
unas supuestas conexiones con los revolucionarios liberales de Gibraltar. Más
grave fue el caso en que se vio envuelto su fiel criado Antonio Buriel, —que
había servido a las órdenes de Rafael del Riego — que fue detenido por Pedrosa por haber llevado cartas
comprometedoras y que le valieron a Mariana verse confinada en su casa. El caso
nunca llegó a juzgarse pero la policía granadina estaba convencida de que
Mariana Pineda estaba directa o indirectamente implicada en los preliminares de
una insurrección y que su criado Antonio Buriel «tenía preparada una docena de
hombres decididos para lanzarlos a la calle».
- Dos días antes de la fecha
prevista para el levantamiento en contra de absolutismo de Fernando VII, encabezado por el general José María Torrijos (que fue desmantelado por
la policía), fue detenida en su casa de Granada Mariana Pineda.
La detención
El 18 de marzo de 1831 la
policía al mando del alcalde del crimen, Pedrosa, irrumpió en su
domicilio, el número 6 de la casa 77 de la calle del Águila en Granada, y al
encontrarse «dentro de la casa que habitaba doña Mariana Pineda, cabeza
o principal de ella» una «bandera, señal indubitada del
alzamiento que se forjaba» fue «aprehendida... teniéndosela
legalmente... por autora del horroroso delito», según el relato del fiscal
que presentó en el juicio al que fue sometida.
Al parecer, Mariana (que no
sabía bordar) encargó la elaboración de una bandera a unas bordadoras de El
Albaicín. Estas, fueron descubiertas por la policía y bajo sobornos y amenazas
fueron obligadas a tender una trampa a
Mariana. Dejaron la bandera (sin terminar) en casa de esta para que
fuera descubierta por la policía en un más que oportuno registro.
De momento fue confinada en
su propio domicilio, bajo la custodia de un guardia, de donde escapó tres días
después aprovechando un descuido del vigilante disfrazada de anciana, pero el
guardia logró alcanzarla en la calle y Mariana le rogó que no la denunciara y
para tratar de ablandarle le propuso que le acompañara en la huida. Este hecho
sería utilizado por el fiscal para imputarle un supuesto segundo delito, además
del de preparar un alzamiento contra «la soberanía del Rey N.S.»,
el de «haber emprendido su fuga de la prisión que le fue constituida en
su casa», tratando de «seducir o cohechar al dependiente que la
custodiaba y que le dio alcance en su fuga, diciendo a este que la dejara,
ofreciéndole que se fuese con ella y le haría feliz». A causa de este
intento de fuga fue recluida en la cárcel de mujeres de mala vida del
convento de las Arrecogidas, S. María Egipciaca.
Hoy parece claro que las
autoridades absolutistas, dada su condición de mujer, no la consideraban uno de
los dirigentes de la conjura liberal que creían que estaba en marcha en Granada
, sino que la detuvieron para que denunciara a sus cómplices. Prueba de ello
sería que Pedrosa, el jefe de la policía de Granada, estaba habilitado
para indultarla, incluso
después del juicio, si aceptaba declarar sobre sus cómplices, cosa a la que ella
se negó hasta el final.
Por otro lado se especuló
que la detención y la condena a muerte de Mariana se debieron al despecho
sufrido por Pedrosa que
estaría enamorado de ella. Esta teoría la expuso veladamente durante el juicio
su abogado defensor.
Mucho más explícitas fueron
las coplas que circularon por la ciudad, y que perduraron mucho tiempo, como
esta:
Granada triste está
porque Mariana de Pineda
a la horca va
porque Pedrosa y los suyos
sus verdugos son,
y esta ha sido su venganza
porque Mariana de Pineda,
su amor no le dio.
Del supuesto enamoramiento
de Pedrosa por Mariana no hay prueba alguna, aunque sí se puede afirmar que este, se tomó el
proceso como un asunto personal, presionándole para que delatara a sus
supuestos cómplices.
El juicio
Reconstrucción
hipotética de la «bandera» que supuestamentestaría bordando Mariana Pineda y
que motivó su detención, juicio y ejecución.
El expediente penal de
Mariana Pineda fue robado a principios del siglo xx, tanto el de los
archivos de la cancillería como la copia que se guardaba en el Archivo
Histórico Nacional en Madrid. Aunque afortunadamente las piezas más importantes
del mismo —la acusación del fiscal y el alegato del abogado defensor— habían
sido reproducidos en un libro publicado en 1836, tras la muerte de Fernando
VII, por su primer biógrafo y uno de sus amantes, el abogado José de la Peña y Aguayo. Por esos
documentos sabemos que la base de la acusación era haber encontrado en su
casa «el signo más decisivo y terminante de un alzamiento contra la
soberanía del Rey N.S. y su gobierno monárquico y paternal».
Con esta prueba —una
supuesta bandera a medio bordar y en las que estaban esbozadas las palabras de
un posible lema— el fiscal le imputó el delito de rebelión contra el orden y el
monarca, que según el reciente decreto de Fernando VII de 1 de octubre del año anterior
estaba castigado con la pena de muerte, según lo establecido en su artículo 7º.
Como era de esperar la
defensa se basó en desmontar la «prueba» que constituía la supuesta «bandera»,
primero cuestionando que fuera tal, basándose en el propio informe de la
policía que hablaba de un paño montado en unos bastidores no de una bandera, y
en segundo lugar que la supuesta bandera fuera «revolucionaria», aduciendo que
en realidad se trataba de una enseña destinada a la masonería —«el
emblema del triángulo verde fijado en su centro demuestra que su destino era
más bien para adorno de alguna logia francmasónica»— y como las mujeres no
podían pertenecer a la masonería su defendida estaba libre de culpa, o como
mucho solo podía ser condenada a una corta pena de prisión por complicidad con
masones, una «secta» prohibida.
La argumentación del abogado defensor es muy
probable que sea la que más se acerque a la verdad de lo que efectivamente
había sido la actuación de Mariana en los primeros meses del fatídico año de
1831: estar en contacto con masones y prepararles algunos distintivos para sus
logias». Sin embargo los masones «a su vez indudablemente se relacionaban,
cuando no se confundían, con los grupos de conspiradores liberales que estaban
tramando en esos meses un levantamiento generalizado por todo el sur andaluz»,
por lo que «Mariana estaba efectivamente relacionada con esa revolución que con
tanto ahínco la policía de Fernando VIII
y que Calomarde intentaba prevenir en torno a 1830.
La
ejecución
A pesar de la convincente
defensa que hizo su abogado, Mariana Pineda fue condenada a muerte.
Mariana estaba convencida de
que sería liberada en el último momento. Su relación con personas importantes e
influyentes y sus antecedentes ayudando a tantos liberales perseguidos a huir,
hicieron que Mariana estuviera convencida hasta el último momento de que sería
liberada.
Efectivamente, el día de su ejecución parece que había preparada una
operación destinada a liberarla durante el trayecto que conducía del convento
de las Arrecogidas S. María Egipciaca, donde había
permanecido internada, hasta el Campo del Triunfo donde estaba montado el garrote vil,
pero por motivos desconocidos, no tuvo lugar. Así que nada impidió que fuera
ejecutada el 26 de mayo de 1831, a los 26 años de edad.
Federico García Lorca, en su
obra Mariana Pineda, según sus propias palabras, representa una ficción basada
más en la leyenda y la opinión popular que en el rigor histórico. Este autor
refleja de forma conmovedora el convencimiento que tenía Mariana de que sería
liberada en el último momento.
“Don Pedro vendrá a
caballo
como loco cuando sepa
que yo estoy
encarcelada
por bordarle su
bandera.
para morir a mi vera,
que me lo dijo una
noche
besándome la cabeza.
Él vendrá como un San
Jorge
de diamantes y agua
negra,
al viento la
deslumbrante
flor de su capa
bermeja.
Y porque es noble y
modesto,
para que nadie lo
vea,
vendrá por la
madrugada,
por la madrugada
fresca.
Cuando sobre el aire
oscuro
brilla el limonar
apenas
y el alba finge en
las olas
fragatas de sombra y
seda.
¿Tú qué sabes? ¡Qué
alegría!
No tengo miedo, ¿te
enteras?
Su ejecución pretendió
castigar la causa de los liberales, lo que la convirtió en una mártir para
estos y en un símbolo popular de la lucha contra la falta de libertades, a
consecuencia de lo cual llegó a convertirse en personaje principal de varias
piezas dramáticas, poemas y ensayos.
Sepultura
Los restos de Mariana de
Pineda sufrieron un ir y venir durante varios años hasta que finalmente fueron
depositados en la Catedral de Granada donde aún permanecen.
Memoria
histórica
Tras el triunfo de la revolución liberal española, Mariana
Pineda fue convertida en una heroína de la causa de la libertad, y de su figura
se ocuparon numerosos autores en cuyas obras «predomina la glorificación de la
combatiente por la causa política, de la luchadora por la libertad, pero
también de la víctima inocente de la represión y del absolutismo.
Después decayó el interés
por ella. Fue redescubierta en la Primera República, regresó al olvido para ser
de nuevo reconocida, exaltada su persona durante la Segunda República. En mayo de 1931, apenas
un mes después de haberse producido su proclamación, la República celebró el
centenario de la ejecución de Mariana Pineda mediante una serie de honores
militares.
Si te interesa ampliar
información sobre esta apasionante mujer puedes consultar una amplia bibliografía. Aquí tienes una pequeña
muestra.
- Rodrigo, Antonina (1997). Mariana
Pineda, heroína de la libertad. Madrid: Compañía Literaria.
- Antonina Rodríguez (2004). Mariana
de Pineda: la lucha de una mujer revolucionaria contra la tiranía
absolutista. Madrid: La Esfera de los Libros.
- Serrano, Carlos (2000). «Mariana Pineda
(1804-1831).
- Burdiel Bueno, Isabel; Pérez Ledesma, Manuel (2000). Liberales,
agitadores y conspiradores. Biografías heterodoxas del siglo xix.
Madrid: Espasa Calpe.
En la serie Paisaje con Figuras, con guión de
Antonio Gala, se dedica un episodio a Mariana Pineda. (RTVE, a la carta)
Elena Venegas
Fuente: Wikipedia
7ª PARADA: FERNÁN CABALLERO (Cecilia Böhl de Faber
y Larrea )
Morges, Suiza, 1795 / Sevilla, 1877
Durante
sus primeros años vivió en Alemania hasta que regresó con su familia a la
ciudad de Cádiz en 1813, a la edad de 17 años.
Contrajo matrimonio con un capitán de
infantería que fue destinado a Puerto Rico a donde se mudó la pareja. Fue un
matrimonio de corta duración por la muerte del marido.
Se
trasladó a Hamburgo, donde vivió con su abuela paterna.
Algunos
años más tarde, se mudó nuevamente a España, esta vez, a El Puerto de Santa
María, donde conoce a su segundo marido, del que enviuda, nuevamente.
Poco tiempo después conoció a Antonio
Arrom de Ayala, con quien contrajo matrimonio en 1837. Pero Ayala estaba
enfermo de tisis y con graves problemas económicos
que hicieron que se suicidara en 1863. Quedó así la escritora en la pobreza.
Los duques de Montpensier y la reina Isabel II la protegieron y le brindaron
una vivienda en el Patio de las Banderas del Alcázar de Sevilla, pero la revolución de 1868 la obligó a mudarse debido a que las casas
fueron puestas en venta.
El papel de Cecilia
Böhl de Faber en la narrativa hispánica es clave. Ha sido considerada como la
de la novela realista española. Con la publicación de La
Gaviota, en 1849, comienza un ciclo narrativo que abrirá el paso a
la gran novela española de la segunda mitad del siglo XIX.
Falleció en Sevilla el 7 de abril de 1977
( Extracto )
LÁGRIMAS ( novela de costumbres)
Capítulo III
DICIEMBRE,
1837
Es tal el
brillo que da el dinero hoy en día, la consideración, el aprecio, el respeto, y
la admiración que inspira, la ilusión que lo rodea, la atracción que ejerce, lo
que deslumbra y hechiza, que es preciso ser ciego para no ver renovada la
idolatría del becerro de oro. Al ver un Nabab, no hay cabeza que no se incline
humildemente; y no son las menos agachadas las de los que pregonan con más
furor que es contra la dignidad inclinarla ante la mitra y el cetro.
 Este servilismo
homenaje tributado hoy día al dinero, es tanto más extraño, cuanto que no lo
disculpan siquiera los beneficios y ayudas que deberían emanar de la riqueza,
no sólo porque es ley evangélica, sino porque es una obligación de la razón, y
basta de provecho mutuo. Un rico de los modernos, es la última persona de
la sociedad a la que debe acudir un necesitado: puesto que el rico moderno mira
al que no lo es, no solo con el más soberano desprecio, sino con el terror que
miraría a un lazarino. Desde que le ve llegar con el sombrero en la mano y la
sonrisa en los labios se hace irremisiblemente esta prudente reflexión: este
soldado del ejército de Job, viene con las insolentes y hostiles miras de dar
un ataque a mi bolsillo: ¡guarda Pablo! Enseguida, su cara, que por lo regular
no está tan bien dotada por la naturaleza como lo está su bolsillo por la
fortuna, adquiere un aire análogo y el colorido local de una fortaleza. Suele
bastar la actitud imponente, el puedo y no quiero que levanta cual
estandarte la fortaleza, para rechazar al necesitado. Cuando no, arroja un
proyectil rechazador que mientras más hiere más satisfecho deja al que lo
lanzó: el que pide es un enemigo, y debe quedar destruido para siempre.
Este servilismo
homenaje tributado hoy día al dinero, es tanto más extraño, cuanto que no lo
disculpan siquiera los beneficios y ayudas que deberían emanar de la riqueza,
no sólo porque es ley evangélica, sino porque es una obligación de la razón, y
basta de provecho mutuo. Un rico de los modernos, es la última persona de
la sociedad a la que debe acudir un necesitado: puesto que el rico moderno mira
al que no lo es, no solo con el más soberano desprecio, sino con el terror que
miraría a un lazarino. Desde que le ve llegar con el sombrero en la mano y la
sonrisa en los labios se hace irremisiblemente esta prudente reflexión: este
soldado del ejército de Job, viene con las insolentes y hostiles miras de dar
un ataque a mi bolsillo: ¡guarda Pablo! Enseguida, su cara, que por lo regular
no está tan bien dotada por la naturaleza como lo está su bolsillo por la
fortuna, adquiere un aire análogo y el colorido local de una fortaleza. Suele
bastar la actitud imponente, el puedo y no quiero que levanta cual
estandarte la fortaleza, para rechazar al necesitado. Cuando no, arroja un
proyectil rechazador que mientras más hiere más satisfecho deja al que lo
lanzó: el que pide es un enemigo, y debe quedar destruido para siempre.
ALGUNAS FRASES DE FERNÁN CABALLERO
“Porque se engañan mucho los que creen que la modestia
y la humildad se ocultan siempre bajo la librea de la pobreza. No: los
remiendos y las casuchas abrigan a veces más orgullo que los palacios.”
“El amor
platónico es el que se encierra en una mirada, en un suspiro o en una
carta.”
“Los pájaros son clarines entre los cañaverales que le
dan los buenos días al
sol de Dios cuando
sale.”
“Las solteras son de oro, las casadas son de plata,
las viudas son de cobre y las viejas de hojalata.”
“En gracia te reciba
el alma que te desea.” “En gracia te reciba el alma que te desea.”
“La verdad no pierde
por niña, ni la mentira gana por anciana.”
“No digas jamás haré,
sino hago; ni iré, sino voy.”
“Un tonto
echa una piedra en un pozo, y cien discretos no la pueden sacar.”